
En la sala 8 de la Cineteca Nacional, que cualquier otro día nos recibiría con palomitas de caramelo-mantequilla, nos reunimos el pasado 2 de julio para la conferencia de prensa donde se anunció el listado de películas que competirán en 25 categorías distintas para recibir un Ariel de Plata o el Ariel de Oro a Mejor Película del año. Desde su primera edición en 1947, el premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) se ha consolidado como el más importante en nuestro país para reconocer el talento, la excelencia y la innovación en la industria, así como para fortalecer los vínculos entre quienes hacen el cine mexicano.
Ante las críticas y cuestionamientos surgidos tras anunciar (dos veces) las nominaciones, conviene recordar algunos datos puntuales sobre el proceso de selección que –en palabras de su presidente, Armando Casas, para Cinegarage– afina año con año sus criterios conforme a las demandas de la comunidad cinematográfica.
Mientras escribía esta entrega para Fósforo UNAM, no pude evitar preguntarme: ¿qué esperamos de una temporada de premios? ¿Las audiencias mexicanas buscan ver las películas nominadas al Ariel de Oro con el mismo interés con que esperan las del Oscar, las de la Palma de Oro de Cannes o las del Oso de Oro de Berlín? ¿El Ariel realmente favorece la visibilidad de la industria cinematográfica mexicana?
La vigencia de una Academia (con mayúsculas) como ente regulador de la apreciación estética es, en cualquier disciplina artística, un arma de doble filo. Algunos suponen que su juicio es absoluto e indiscutible, o que determina el éxito de una obra entre sus pares y ante la audiencia; sin embargo, conviene recordar que un premio resulta circunstancial frente a los valores de un jurado que bien puede alinearse a los intereses de un festival, a la tradición de una Academia o incluso a los concursantes que respondieron a la convocatoria. ¿Cómo y quiénes eligen lo mejor de la producción cinematográfica en nuestro país? ¿Cómo se involucra o podría involucrarse la audiencia nacional en tales premiaciones? Tan solo en 2024 se estrenaron 112 producciones mexicanas. En ese sentido, la entrega 67 del Premio Ariel 2025 –que se celebrará el 20 de septiembre en Puerto Vallarta– no pauta ni limita el ciclo de vida de ninguna película (inscrita o no), sino que vota en función de la diversidad de voces que ya se exhibieron en salas durante ese año: las cintas concursantes deben formar parte de la Selección Oficial de alguno de los festivales realizados en México y permanecer en salas, al menos, una semana consecutiva.

Al respecto, el analista Edgar Apanco retoma las cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) y del Anuario Estadístico de Cine Mexicano del IMCINE para confirmar que, en efecto, el acumulado de espectadores de las películas ganadoras del Ariel de Oro disminuyó un 92%: mientras de 2005 a 2014 sumaron 5.5 millones, de 2014 a 2024 apenas alcanzaron 443 mil. Es decir, cada vez menos mexicanos van al cine a ver las películas premiadas por la Academia.
La AMACC no nomina a las películas que concursan para ganar este premio. Una de las preocupaciones latentes de espectadores y comunicadores es que un ojo academizado (que, por antonomasia, sería el defensor de la tradición) limite la recepción de películas independientes o contestatarias, por ejemplo. Sin embargo, lo primero que hay que tomar en cuenta es que existe una convocatoria abierta a todos los realizadores mexicanos e iberoamericanos, y que la cuota de participación es aparentemente accesible para todo tipo de producción. Ante ello, no resulta descabellado, sino más bien pertinente, preguntarnos como público consumidor del cine mexicano: ¿qué producciones alcanzan la visibilidad necesaria para competir por este premio?, ¿en qué espacios de la red de exhibición se mantuvieron?

Aunque la AMACC sostiene que la recepción de obras está abierta a todos los cineastas, el favoritismo que algunos periodistas, realizadores y cinéfilos sospechan no es gratuito. La permanencia en salas y la distribución de las películas que cuentan con el presupuesto de grandes cadenas de streaming compiten con ferocidad frente a otras producciones. Si desde las butacas surgen estas preguntas acerca de quiénes y cómo disputan este codiciado reconocimiento en la historia cultural de México, el papel de festivales, muestras y premios con esa tradición debería ser impulsar la visibilidad del cine mexicano, darle espacio en las marquesinas e incluso descolonizar la mirada de los propios mexicanos. En ese sentido, revisar las películas seleccionadas en el ciclo Rumbo al Ariel, diseñado por la Academia, es una oportunidad de acercarse a lo más reciente del cine nacional de manera gratuita y, al mismo tiempo, un pretexto para reconocernos en el otro a través de una experiencia colectiva.
Asumir que el dictamen del jurado es circunstancial no niega, por otra parte, que en sus inicios el premio respondía al ideal político y filosófico del Ariel, ensayo de José Enrique Rodó que inspiró a los fundadores de la AMACC para bautizar al reconocimiento más importante de su gremio. Erigirse sobre los postulados del uruguayo, y sostener que el cine mexicano debía hacerse bajo sus propios preceptos, voces y paisajes para contrarrestar la mitificación del cine estadounidense, permitió unificar el discurso de los cineastas durante la primera mitad del siglo XX, en plena Época de Oro. No obstante, aquella industria ha evolucionado, y mucho nos dice del premio la distancia que existe entre el público y la Academia.
Frente al discurso colonialista que prioriza películas extranjeras y a una élite que subestima a las audiencias, necesitamos que el Estado, la Academia, la industria y nosotros, los críticos de cine, ofrezcamos herramientas y espacios a los espectadores para que participen en el diálogo. Una participación que valore la trascendencia de sus propias historias y que atienda no solo a los estrenos, sino también a la tradición fílmica del país.
Como apuntan Emiliano Escoto y Yuli Rodríguez en su entrevista para La mula roja, nos urge cuestionar qué y quiénes han educado nuestro consumo audiovisual: ver cómo se representan a sí mismos los pueblos originarios, la comunidad queer, las trabajadoras sexuales o las personas en situación de calle, por mencionar algunos. Motivar a las audiencias mexicanas hacia la apertura, la educación y el acceso a una diversidad audiovisual es fundamental para reconocer que existen otros discursos, otros espacios de exhibición e, incluso, otros premios.


Camila González López
Carrera y facultad: Lengua y Literaturas Hispánicas. Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)
Una semblanza breve: Xochimilco (2003). Estudia la obra de escritoras latinoamericanas. Obtuvo el primer lugar del concurso Alfonso Reyes Fósforo (2021) y ha colaborado en otros festivales de cine. Paralelamente se dedica a la gestión cultural con La Cartelita y a la escritura creativa.

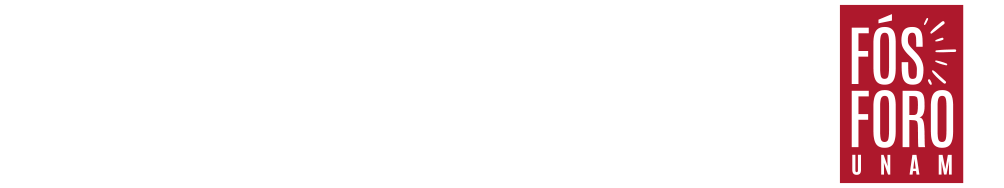
Bellísima y poderosa reflexión. Y es cierto, ¿hasta qué punto la Academia verdaderamente contribuye a la difusión de nuestro madreado cine? ¿realmente la crítica mexicana hace su chamba difundiendo nuestro cine? Tristemente hasta en muchos de los compañeros el cine nacional se les estancó en una cantidad infundada de prejuicios que le impide adentrarse en nuestro riquísimo mundo cinematográfico.
Yo creo que afortunadamente hay proyectos como éste (Fósforo) y multitud de pequeñas comunidades de resistencia, crítica y fílmica, que apelan a su pasión infinita para reflejar la misma pasión con la que nuestro cine se crea, porque es una realidad viejísima que nuestras películas se crean sin esperar si quiera una recuperación económica, sino surgen más como una legítima necesidad expresiva, estética y hasta catártica que lo hace ser libre y rebelde, sin ataduras comerciales, porque ni siquiera se espera ser estrenado en Cinépolis o Cinemex.
Lo único que nos queda es precisamente seguir cuestionando los mecanismos industriales de nuestro cine, su distribución, sus reconocimientos y claro, difundir desde todos los medios posibles.
¡Muchísimas felicidades!
Hola Felipe. Mil gracias por tu comentario. Las reflexiones y preguntas de Camila son además de todo muy honestas. Lo que toca es difundir y COMPARTIR el cine mexicano antes de lanzar comentarios descalificadores o lecturas en extremo superficiales que claman su decadencia cada año, en cada entrega. El cine mexicano está vivo y su quienes lo descalifican no lo comparten igual que quienes queremos difundirlo, no pueden decir que a nadie le importa. Nos importa a muchos y a Camila en particular. Gracias por leer Fósforo